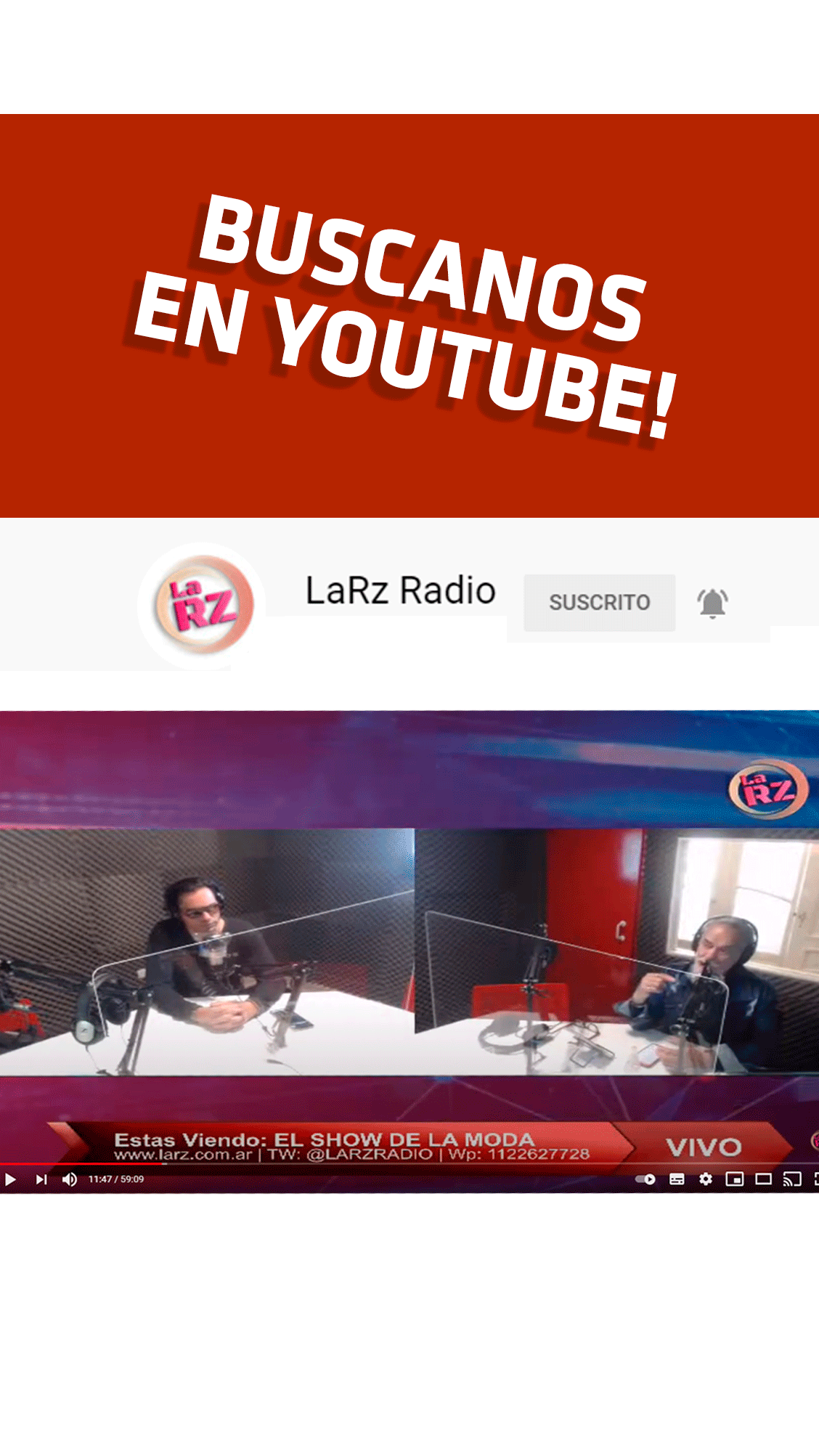ALFREDO GARAY: “Sería un acto de pedantería que alguien se considere autor de alguna intervención”.
Interes General marzo 8, 2025El urbanista Alfredo Garay, pasó por "Estos Locos Quienes Son" (Miércoles 18 hs por Zonica+) y contó cómo se gestó el diseño de Puerto Madero.
Un master en Urbanismo en la Universidad de Bruselas (Bélgica) bien podría hablar por su figura y relevancia. Pero incluso esa modestia que sale desde sus explicaciones es genuina. “Yo suelo decirle a los alumnos que en urbanismo, las obras son de autor anónimo. No es como en arquitectura que circula esa cosa de la obra de arte, de autor. En toda intervención de urbanismo participa mucha gente, por lo tanto sería un acto de pedantería que alguien se considere autor de alguna intervención. Lo que sí me tocó hacer en Puerto Madero no es tanto la idea, ni siquiera la fisonomía que tiene actualmente ese lugar, porque eso es producto de un concurso. Lo que sí sucede es que no siempre se dice el cómo, y en urbanismo, en las últimas décadas, lo que hemos trabajado sobre todo es cómo hacer que los planes se apliquen, que las ideas que circulan en una sociedad tengan su expresión material, se conviertan en efectivas transformaciones y del comportamiento de la realidad. Lo que sí asumo como responsabilidad es haber dicho que no era posible hacerlo si no se asociaban Nación y Ciudad, si no se forjaba una sociedad desde una lógica distinta de la del Estado. Si no se entendían que había que fraccionar chico, es decir, las parcelas, para que mucha gente a la vez pueda intervenir sobre un mismo sector de la Ciudad con un proyecto coherente”, revela Alfredo Garay.
El arquitecto agrega: “Y un poco también la modalidad de funcionamiento, las maneras de vender la tierra, etcétera, sí son cosas donde tuvimos que establecer cierta ingeniería de gestión, que es donde estuvo la innovación. Pasa un poco por ahí. Tampoco es que la inventé; Yo había mi tésis sobre cómo había sido la operación de Leal en París y todos los problemas que habían surgido en esa operación se resume en que uno aprende mucho en urbanismo viendo donde se hacen las cosas. Y en esto hay una crítica de donde se hacen las cosas, digamos, comparar Leal, algunas operaciones en Barcelona, los Docklands en Londres, como expresión de lo que no había que hacer. Y además lo necesario que resulta producir una ingeniería de adaptación, es decir de cómo esta manera de proceder se puede aplicar a un país que tiene un marco constitucional, la mentalidad. Y a la hora de vincular la zonas de Puerto Madero con el centro, en el fondo cuando se pensó en hacer Puerto Madero, el problema no era hacer una operación de prestigio, un Waterfront, la operación se trataba de cómo rescatar al centro. Y en eso se implementaron varias políticas a la vez. Una fue la rehabilitación de la Avenida de Mayo, porque en ese sentido no había tradición sobre intervenir sobre calles, rehabilitar fachadas, volver a poner el centro de la Ciudad en el imaginario de la población”.
Por último, Garay precisa que “la segunda operación fue cambiar el código, que dio lugar a un nuevo capítulo que se tradujo en las áreas de protección histórica. La idea pasaba por la necesidad de catalogar el patrimonio, definir niveles de protección entendiendo que las construcciones que se hagan al lado de cada lugar tienen que apuntar a poner en valor tienen que apuntar a eso que se propone revalorar como patrimonio. Eso quiere decir que el centro histórico no está muerto ni cristalizado tal cual lo vemos hoy. Se puede seguir demoliendo y rehabilitando pero que se lleve adelante en un marco normativo que ayude a poner en valor las cosas que uno quiere poner el valor. En eso también el centro es un sistema de piezas urbanas, hay un punto que significa un desafío importante y pasa por dónde se construye la modernidad porque hasta los 80 se demolían edificios en el centro para colocar torres. En Avenida de Mayo hay ejemplos lamentables de eso, incluso esas falsas opciones de dejar la fachada de un edificio antiguo y meterle adentro una torre, como pasa con el edificio del Banco Galicia. Queda como una galletita el edificio histórico. Justamente las APH (Área de Protección Histórica) lo que buscaban era definir como planes de sector, que establezcan cuál es la morfología adecuada para convivir con un montón de edificios que se quieren mantener”.
Del sueño urbano a la conspiración: qué son las ciudades de 15 minutos y cuán cerca está Buenos Aires
El modelo, que promete mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fue reinterpretado como una amenaza a las libertades individuales. Un estudio reciente midió miles de urbes para establecer cuáles son las que cumplen con esta premisa. Los investigadores explicaron de qué se trata.
Tener la oficina a cuestión de minutos de casa, tener parques y espacios verdes cerca, tener un hospital a pocas cuadras, también un supermercado, un gimnasio, una escuela o universidad en un radio próximo. Y que no sea solo un privilegio de unos pocos, sino común a todos los habitantes. Suena a un mundo ideal, pero en realidad tienen un nombre técnico -ciudades de 15 minutos- y efectivamente existen.
El concepto de la ciudad de 15 minutos lo acuñó el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. Se enfoca en un diseño urbano que prioriza a las personas y sus necesidades diarias por sobre los autos. Su esencia es simple: crear una ciudad donde los habitantes puedan acceder a servicios esenciales en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta.
El modelo se apoya en una estructura descentralizada y policéntrica, en la que las funciones clave -vivienda, trabajo, supermercados, salud, educación y espacios verdes- se encuentren a corta distancia. En definitiva, busca mejorar la calidad de vida al reducir la necesidad de desplazamientos largos y ayudar al medioambiente.
Un estudio reciente, publicado hace apenas un mes en la revista Nature Cities, midió cuán cerca o cuán lejos están miles de ciudades en el mundo de que todos sus habitantes tengan acceso rápido a los servicios esenciales denominados puntos de interés (POIs por sus siglás en inglés). Buenos Aires ingresó en ese análisis; la Ciudad y gran parte del conurbano bonaerense como un todo.
Matteo Bruno, investigador de Sony Computer Science Laboratories en Roma y autor principal del estudio, explicó: “La ciudad de 15 minutos es un nombre moderno para un concepto que ha existido desde siempre: la proximidad de los servicios. No se trata de obligar a las personas a quedarse en su zona, sino de dar más oportunidades cercanas para todos. Históricamente, las ciudades fueron diseñadas para ser caminables. Todas las ciudades construidas antes de que existieran los automóviles fueron concebidas con ese objetivo. La gente vivía en ellas precisamente para estar cerca de las oportunidades y los servicios”.
El modelo es eficiente desde una perspectiva económica y ecológica, según el experto. Puede funcionar bien y crear un entorno saludable. Sin embargo, es tan solo un ingrediente de una posible buena ciudad, no la única alternativa. “Algunas culturas y personas pueden prosperar en un entorno más suburbano y la sostenibilidad también se puede alcanzar mediante otras soluciones. Esto es lo que intentamos averiguar en el artículo: ¿qué ciudades son más adecuadas para implementar el modelo de 15 minutos?”, señaló.
La idea de ciudad de 15 minutos cobró relevancia mundial cuando la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, propuso transformar la capital francesa bajo este modelo tras su reelección en 2020. El contexto de la pandemia aceleró la puesta a punto de esta visión. Es que el confinamiento y el trabajo remoto reflejaron la importancia de contar con barrios bien equipados.
Haroldo Ribeiro, investigador de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, también estudió el concepto de ciudades de 15 minutos. “La planificación urbana centrada en el peatón es la clave del modelo. Este enfoque busca crear comunidades compactas y caminables, donde los servicios diarios se puedan alcanzar en un paseo corto. Existen ciudades que cumplen con esa premisa, con París como ejemplo más notorio, pero no todas las grandes urbes están cerca de lograrlo. Muchas requerirían una fuerte reorganización de sus servicios, lo que a veces puede no ser práctico”, indicó ante la consulta de este medio.
En lo que respecta a Buenos Aires, la ciudad presenta un panorama mixto en términos de proximidad a los servicios esenciales. La comparativa con otras ciudades le da un saldo dispar. En los tiempos de cercanía a los POIs se encuentra apenas por encima del promedio. En lo que respecta a la cantidad de servicios que deberían reubicarse para que todos tengan acceso a ellos en condiciones de igualdad no le va tan bien: debería reubicar más de un tercio, lo que significa que “algunas zonas están sobre abastecidas y otras bastante mal atendidas”. En tanto, en el gráfico que mide el potencial para convertirse en ciudad de 15 minutos, Buenos Aires figura en una zona intermedia, con dificultades para alcanzar esa meta por la alta densidad poblacional en el conurbano bonaerense y su centralidad en CABA.
“Buenos Aires, en comparación con otras ciudades, tiene un buen nivel de proximidad en general, especialmente en la ciudad autónoma. Las periferias, sin embargo, están más alejadas de los servicios, algo común en zonas desarrolladas para los automóviles. Si bien los datos pueden no ser perfectos, nuestras simulaciones muestran que la ciudad tiene el potencial de convertirse en una ciudad de 15 minutos”, advirtió Bruno.
Ribeiro coincide en que la ciudad presenta un patrón típico de las grandes urbes sudamericanas, donde el acceso a los servicios varía mucho entre el centro y la periferia. “En Buenos Aires, las zonas céntricas muestran una buena accesibilidad, mientras que las áreas periféricas tienen menos servicios. Esto genera una desigualdad en las condiciones de vida, donde quienes viven en el centro disfrutan de un mayor acceso a servicios esenciales que quienes viven en las zonas más alejadas”, consideró.
Aunque la ciudad de 15 minutos aparenta un ideal urbanístico, con todo lo necesario al alcance de la mano, apenas unos años atrás entró en jaque. Fue blanco de una teoría conspirativa que escaló más de la cuenta.
¿Un modelo de control social?
Pandemia de Covid-19. Caldo de cultivo inigualable para propiciar confabulaciones y conjeturas infundadas. Dentro de ese berenjenal, cayó también el modelo de ciudad de 15 minutos. Lo que comenzó como una propuesta de urbanismo sostenible, se convirtió en foco de protestas y desinformación, en especial en países de Europa como Reino Unido.
A raíz del avance del modelo tras la cuarentena, los manifestantes comenzaron a sugerir que la ciudad de 15 minutos era en realidad un mecanismo de control social, que obligaría a las personas a vivir confinadas en zonas de las que no podrían salir, bajo constante vigilancia gubernamental.
La teoría conspirativa llegó incluso al Parlamento británico, cuando el diputado conservador Nick Fletcher describió la ciudad de 15 minutos como un “concepto socialista internacional” que amenazaría la libertad personal de los ciudadanos. Estas afirmaciones, aunque infundadas, alimentaron el miedo de muchos ciudadanos que aún tenían frescos los recuerdos de no poder salir a la calle ni circular con normalidad.
Matteo Bruno aclara que gran parte de la confusión viene de una mala interpretación del concepto: “El concepto y su nombre pueden ser propensos a interpretaciones erróneas. Puede sugerir que se estará encerrado en las zonas de 15 minutos, y el hecho de que esta idea se difundiera justo antes del Covid no ayudó. En aquellos tiempos estábamos realmente encerrados cerca de nuestras casas y la gente relacionaba los dos conceptos, que no estaban correlacionados en absoluto”.
La desinformación también jugó un papel importante a la hora de alimentar la teoría conspirativa. En redes sociales y medios alternativos, se difundió la idea de que el modelo urbano pretendía generar guetos, limitar la movilidad de la gente para que los gobiernos pudieran tener un mayor control. “La gente tiene miedo de que esto suponga una privación de oportunidades y una segregación. Pero es exactamente lo opuesto a lo que propone el modelo de 15 minutos, que aumentaría las oportunidades de las zonas periféricas y el valor de los lugares”, planteó Bruno.



![$data['img_url']](https://larz.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/promoApp-1.png)