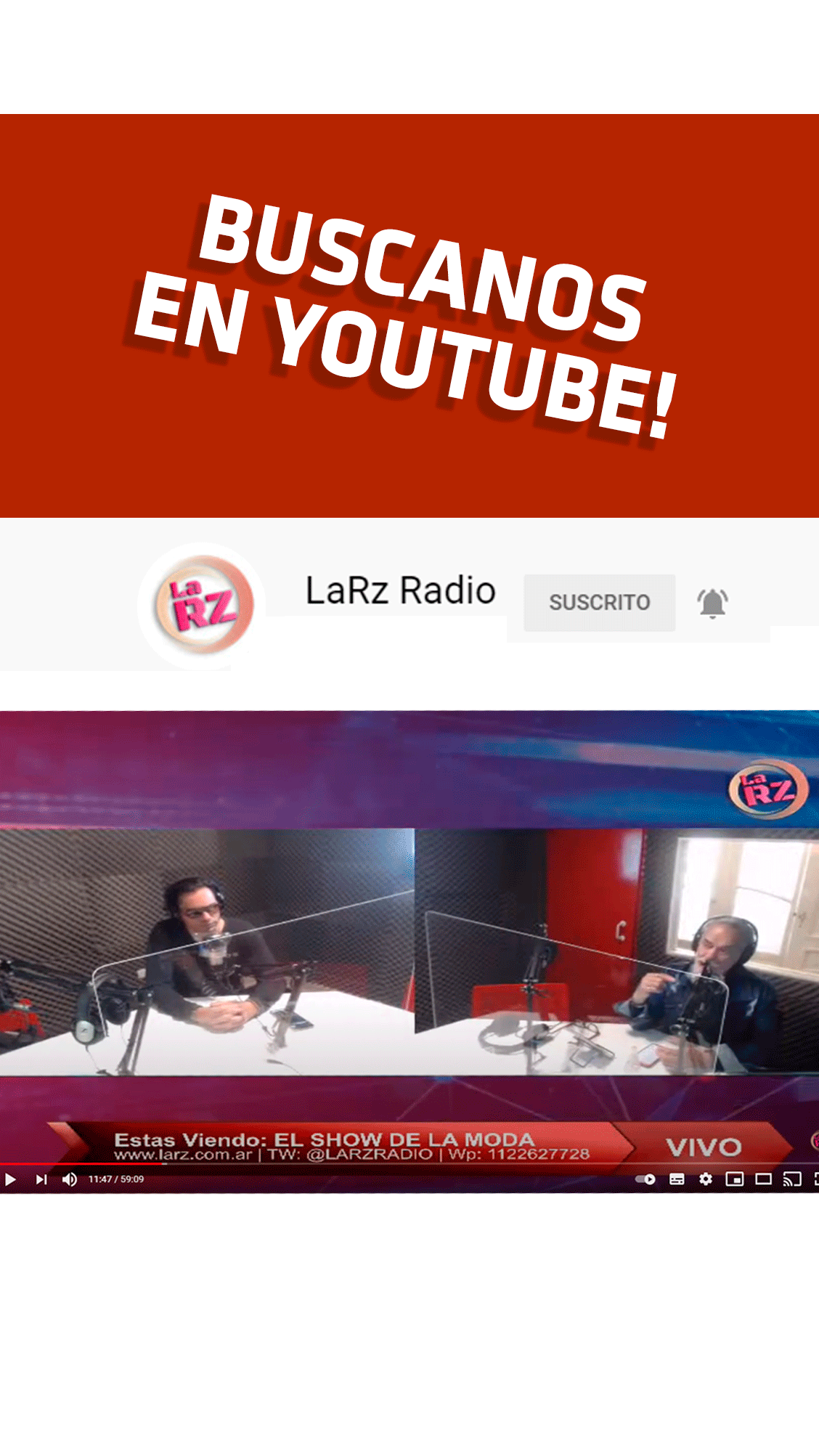Silvia Mesterman: “No estamos preparados para acciones preventivas en materia de salud”
Sociedad febrero 27, 2020La socióloga dialogó en "Libre Pensamiento" sobre la violencia estructural de la sociedad.
Silvia Mesterman es una psicóloga y socióloga, Máster en Terapia Familiar, especialista en Violencia Social que ha hecho cursos en Roma. Es consultora internacional para las Naciones Unidas y docente de la UBA. La psicóloga habló sobre las situaciones de violencia estructural en la sociedad argentina. “El tema de la violencia estructural no es un tema nuevo, es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, es parte de un elemento que nos caracteriza porque está basado en lo social y en lo humano, refiriéndome a nosotros como sociedad aunque puede ser extendido luego a la sociedad capitalista, que es lo que estudiamos. La violencia estructural, la violencia subyacente, la violencia que no se ve, la violencia que se implementa a través de todo tipo de instituciones que son desde la micro institución familiar hasta el Estado. Es decir, tenemos una violencia subyacente y otra explicita. Nos guiamos muchas veces por la explícita y no nos damos cuenta que hay otra que es invisibilizada, muchas veces escondida en el lenguaje y en los significados del lenguaje.”
En ese sentido, la socióloga explicó que “los medios de comunicación y la comunicación entre las personas invisibilizan esta violencia estructural de manera tal que la vivimos como natural. A cualquier lugar que vamos, aunque nos traten mal, sabemos que es parte de nuestro cotidiano. No tenemos reacción frente a eso. La sociedad ha generado una especie de anestesia frente a esto. Escuchándolo al doctor hablando de lo que son los hospitales y nuestras instituciones, yo me preguntaba qué horror si eso llega acá porque el tipo de violencia que existe en una institución como un hospital es tanto de parte del equipo de salud que debería actuar de manera distinta frente a los pacientes. Por supuesto que reciben violencia desde arriba también. Es una especie de escalera que llega hasta la cima y por parte incluso de los mismos pacientes. El personal que trabaja en sistemas de salud es el más vulnerable en cuanto a la posibilidad de recibir violencias de parte de los enfermos y de los familiares del enfermo. Algunas veces, esto tiene que ver con la falta de recursos y la falta de personal. Pero también sucede en los sistemas prepagos, que no son los hospitales públicos. Si tenés un familiar que requiere de cuidados especiales, en realidad lo que te dice el sistema prepago es que te va a enseñar a cuidarlo pero ellos no lo cuidan. Es así. Es una falta de disposición y falta de formación profesional en cuanto a lo que significa la atención de la salud, que no es cualquier cosa”.
Por otro lado, la docente aseguró que “si me preguntas hoy respecto a las posibilidades que tenemos de detener un fenómeno viral como este, vinculado a la salud o a una epidemia o a una situación grave, diría que no existe en este país una preparación adecuada para una emergencia de estas características lamentablemente. Creo que la mirada está puesta demasiado en el aquí y ahora, en el tengo que actuar ya, en que hay que hacer campaña, que hay que ganar algo políticamente, en el que hay que lograr algo para lograr un objetivo político pero no se trabaja en la prevención. No se organizan instituciones que puedan estar disponibles para poder prevenir hechos de esa magnitud. Si no lo pueden hacer con situaciones mucho más simples como la violencia juvenil o lo que sucedió en estos últimos tiempos como el caso de Gesell o lo que pasó en La Plata, que no hay ni siquiera un patrullero, ¿cómo haces con una epidemia? La verdad que da miedo”.
Por otro lado, la docente dijo que “las noticias, además sabemos cómo funcionan los miedos, tienen un amarillismo muy grande y se incrementan al punto que nadie sabe donde está parado. Creo que se deberían crear organizaciones sociales de nivel intermedio, más cercanas a la comunidad, no las grandes organizaciones estatales, y que en cada comuna se creen equipos que puedan educar en la prevención porque hoy no hay educación preventiva. Entras a cualquier bar y no encontrás papel higiénico. O está el papel o está el jabón, las dos cosas juntas jamás”.
En ese sentido, la socióloga afirmó que “existen ONG’s que trabajan muy bien y que podrían ayudar. Lo más importante por mi experiencia en trabajos comunitarios, yo trabaje mucho tiempo en Salta, con una población marginal en el norte de la ciudad, lo que hicimos con el equipo de trabajo interdisciplinario fue crear y armar un curso de capacitación de agentes multiplicadores de cambio. Si formas a diez personas, esas diez personas pueden formar otras diez y así sucesivamente. En su momento formamos setenta personas y después de algunos meses de formación, desde lo jurídico, desde lo psicosocial, desde el contacto con la persona necesitada y desde la empatía, pudimos después hacer que estos agentes entraran a la comunidad a trabajar. Fue un trabajo fantástico con un montón de gente formada y capacitada para saber cómo conectarse con esta gente necesitada”.
La psicóloga habló sobre la importancia de la capacitación y dijo que “me parece que hay que saber hacia dónde va la mirada de las personas que están en las distintas estructuras y en los ámbitos institucionales. Por ejemplo, existe un manual de prevención y procedimientos para los médicos hecho por la Sociedad Argentina de Pediatría en donde les explican paso a paso qué tienen que hacer para defenderse del ataque de los pacientes. Existe otro protocolo realizado por el Comité de Salud de Seguridad en el Trabajo del Hospital Provincial de Rosario en base a un protocolo que hay en la provincia de Buenos Aires, que es un protocolo de acción en situación de violencia en el ámbito hospitalario. Está preparado para los médicos, para saber donde se tienen que ubicar en alguna situación de violencia, cómo tienen que responder a las agresiones y saber que deben mantener una distancia adecuada de seguridad con el posible agresor. Lo lees y es para reír o llorar. Se defienden de los pacientes y es increíble lo bien armado que está. Es un protocolo clarísimo acerca de cómo tienen que hacer frente a los ataques de los enfermos”.
Al finalizar, Silvia Mesterman dijo que “hay una interacción, una relación circular entre médico y paciente que no sabes dónde empieza, no sabes que hizo el médico antes para que el paciente reaccione. Lo que a mí me impacta es que existen protocolos para los médicos pero no existen demasiados desarrollos acerca de lo que le pasa a un enfermo cuando tiene que ingresar a un ámbito desconocido sin su familia, donde el trato es absolutamente impersonal y hay muchas cosas para analizar en todo esto”.
Podés escuchar “Libre Pensamiento” los jueves de 14:00 a 15:00 horas por La RZ.



![$data['img_url']](https://larz.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/promoApp-1.png)